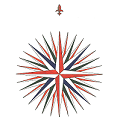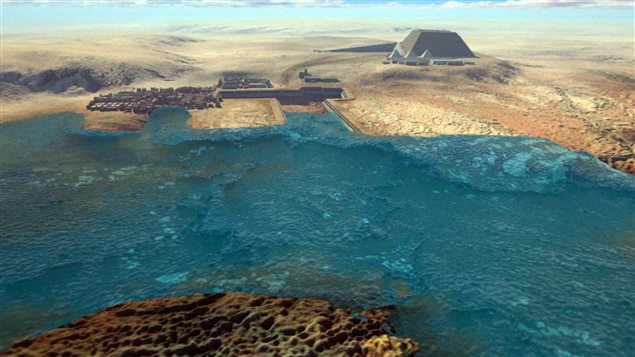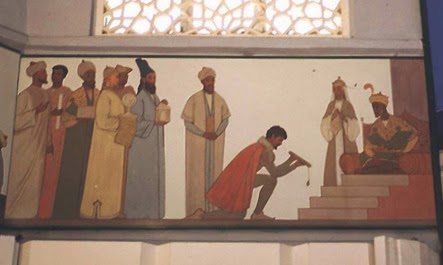Las formas tradicionales de construcción de barcos han existido en las costas de todo el mundo. Aunque ahora la fibra de vidrio ha reemplazado a la madera, todavía quedan algunos pueblos donde esta antiquísima tradición no se ha perdido del todo. Una de esas técnicas ha recibido la denominación de la UNESCO como patrimonio inmaterial …