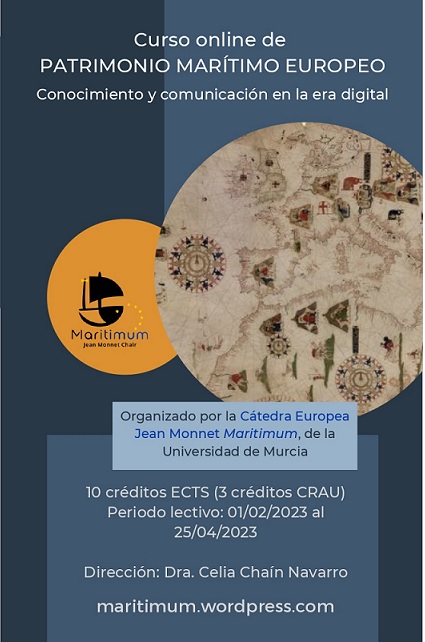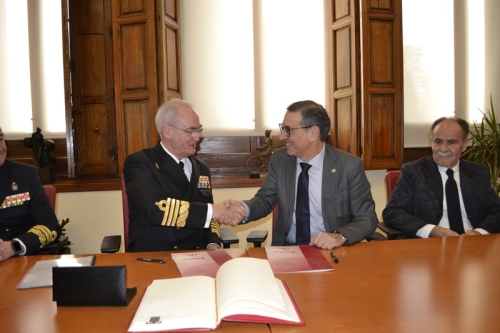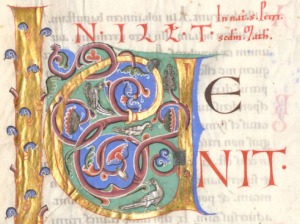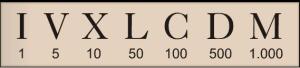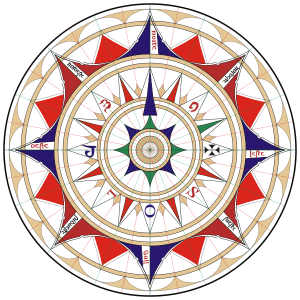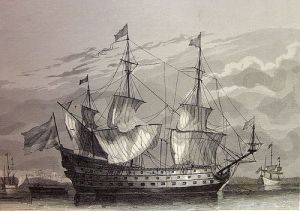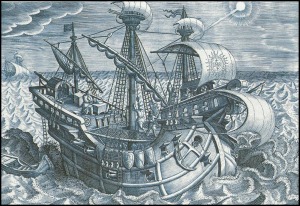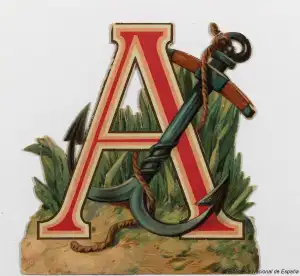Durante la prehistoria, en el noroeste de la península Ibérica, se establecieron varios pueblos de procedencia indoeuropea, entre ellos los celtas, que, con el tiempo crearon una cultura propia hoy conocida como castreña. Mantuvieron muchos rasgos de los orígenes, pero también fueron creando su propia identidad, lo que permitió que presentaran unas características únicas. Actualmente algunos investigadores las están estudiando detenidamente.

Localización de los castros
Parece que los pueblos indoeuropeos establecidos en zonas costeras del norte de la Península presentan rasgos diferenciados con respecto a los que se adentraron en su interior. Como muchos grupos de la Edad del Hierro, basaban su sustento en labores agroganaderas, que en algunos casos completaban alimentándose de animales marinos, como moluscos y peces que hallaban en las zonas litorales.
Castros en el litoral cantábrico
Los actuales trabajos están sacando a la luz que una parte de los poblados estaban cercanos a la costa, algunos tanto que el mar ha terminado apropiándose de ellos. Unos yacen bajo las aguas e incluso hay varios que han sido destruidos. Otros, erigidos en promontorios, siguen orgullosos en pie mostrando una parte de sus cimientos y muros. Ambos nos parecen muy interesantes, porque los castros litorales desarrollaron un importante comercio con otros pueblos peninsulares como los de Tartesos, y de distintos lugares del Mediterráneo, entre ellos los pueblos fenicio-púnicos.

Recientes investigaciones señalan que entre los pobladores celtas hubo asentamientos litorales de dos tipos: unos en la costa cantábrica, mirando al mar, y otros que, aunque estaban comunicados con ella, se establecieron en los márgenes de ríos y rías cercanos. Esta distinción generó diferencias entre los pobladores, especialmente en la alimentación y la forma de vida. Vamos a conocerla.

a) Poblados castreños situados en las orillas del mar
Los castros costeros, de los que ya han sido identificados más de 60 en la costa cantábrica, estaban situados a mar abierto, en peñascos, montañas y altos que les permitían dominar el horizonte. Establecieron fondeaderos para la navegación de cabotaje en las costas próximas, aunque hubo algunos puertos de mayor entidad. Estos poblados eran importantes centros de apoyo en las rutas marítimas.

Así, la alimentación cotidiana estaba fuertemente vinculada con los recursos aportados por las actividades de marisqueo y pesca en la costa más inmediata.

b) Castros cercanos a sistemas fluviales y a rías
Otros castros se establecieron en las orillas de ríos y rías, lo que les permitía tanto llegar al mar como adentrarse en el interior de la Península, conectando paisajes naturales marinos con otros fluviales y de montaña. Sus habitantes también se beneficiaron de los recursos marinos, que incluían en su dieta habitual, aunque no fueran una parte tan importante de su alimentación.

Para acabar
Aunque todavía quedan años para que las investigaciones ofrezcan una base de conocimiento más sólida, actualmente sabemos que, entre los castros establecidos en la zona norte de la Península en época antigua, se podían distinguir los que se levantaron cerca de ríos y mares, en los que la navegación y los recursos marítimos eran importantes, de los otros, situados en el interior, con una forma de vida basada en la agricultura. Los estudios también apuntan que podrían existir algunas diferencias, aunque de menor calado, entre los castros litorales marítimos y los situados en ríos y rías.
Más información
ARMADA PITA, Xosé Lois, et al. El yacimiento de Santa Comba (Covas, Ferrol): investigaciones arqueológicas en un enclave de la ruta marítima atlántica. Gallaecia: Revista de Arqueoloxía e Antigüidade, 2015, 34.
CAMINO MAYOR, Jorge. Los castros marítimos en Asturias. Real Instituto de Estudios Asturianos, 1995.
CAMINO MAYOR, Jorge y VILLA VALDÉS, Ángel. La bahía de Gijón y las rutas marítimas prerromanas en la costa cantábrica de la Península Ibérica. En Gijón, puerto romano: navegación y comercio en el Cantábrico durante la antigüedad:[exposición]. Gijón: Autoridad Portuaria, 2003, p. 45-59.
Castros y otros espacios arqueológicos. Turismo Asturias, s.f.
DA SILVA, María de Fátima Matos. La evolución cronológica de la cultura castreña y los modelos interpretativos socioculturales: Tentativa de síntesis. Arqueología y Territorio, 2008, 5, p. 49-77.
FERRER ALBELDA, Eduardo, et al. Espacios sagrados y comercio fenicio en los límites de la ecúmene. Estudios sobre Orientalística y Egiptología. Nuevas aportaciones de la investigación española, 2021.
FREÁN CAMPO, Aitor. El nacimiento del urbanismo castreño y la configuración de un nuevo pensamiento simbólico. Estudios humanísticos. Historia, 2017, 16, p. 13-31.
LÓPEZ VEIGA, Enrique. Historia marítima de Galicia. A Coruña: Ed. Hércules, 2024.
RODRÍGUEZ, C. y FERNÁNDEZ, C. Una aproximación al estudio de los yacimientos castreños del litoral galaico: dimensiones ambientales y económicas. Biogeografía Pleistocena-Holocena de la Península Ibérica. Santiago de Compostela, 1996, p. 363-375.
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Carlos y PÉREZ ORTIZ, Lucía. Caza y domesticación en el Noroeste de la Península Ibérica durante la Prehistoria. Datos arqueozoológicos. En A Concepção das paisagens e dos espaços na Arqueologia da Península Ibérica, Actas IV Congresso de Arqueologia Peninsular (2004), Promontoria Monográfica, 8. Universidade do Algarve Faro, 2007, p. 165-176.
SANTOS YANGUAS, Narciso. Los recintos fortificados como marco de desarrollo de la cultura castreña en el norte de la Península Ibérica. Espacio Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua, 2006, 19. (Catálogo de yacimientos castreños astures).