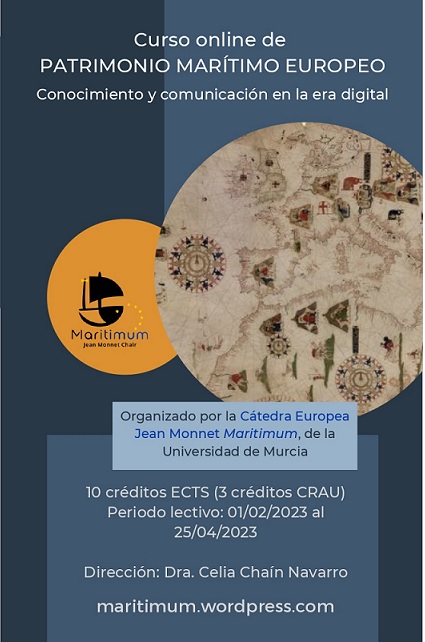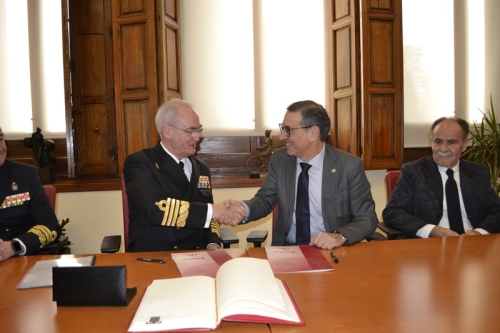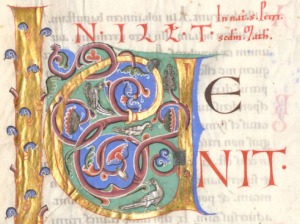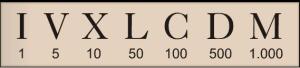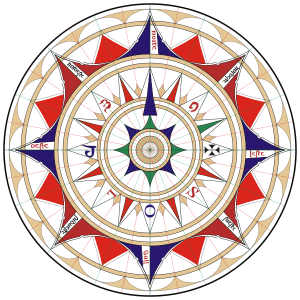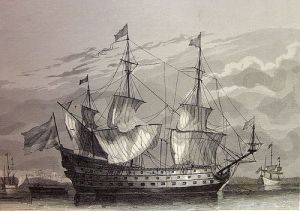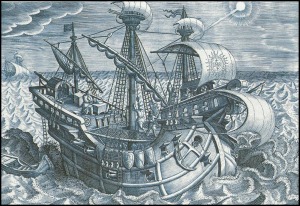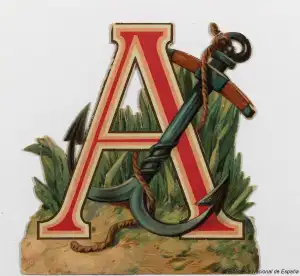Esta semana dedicamos la entrada a una reina de la época faraónica muy poco conocida, Khentkaus I, en cuya tumba se encontraron restos de la cámara de un barco. Es, por lo tanto, la primera mujer de la Historia (de la que tenemos noticia) en cuyo paso al más allá estuvo acompañada de una nave para surcar los cielos.

Khentkaus I, que vivió en el siglo XXVI a. C., era hija de Micerino (o Menkaura), el faraón de la IV dinastía cuya pirámide se levantó cerca de una de las maravillas del mundo antiguo. Las investigaciones no han podido aclarar todavía si llegó a ser reina o si su papel exclusivo fue el de ser madre de la realeza. Lo que sí está claro es su importancia en la implantación de la V dinastía en Egipto, ya que sus dos hijos se convirtieron en el segundo y tercer faraón de su linaje.

Su lugar de enterramiento se halla precisamente detrás del de su padre, en Guiza. Es una pirámide (aunque también pudo ser una mastaba de varios niveles: una forma de tumba propia de las primeras dinastías egipcias, que es como una pirámide truncada con base rectangular), que mide 45,5 m x 45,8 m de planta y 16,7 m de altura, situada sobre un pedestal de roca cuadrada.

La tumba de Khentkaus I (denominada técnicamente LG 100) tiene un pozo para situar una barca solar cerca de su esquina suroeste, que mide 30,25 m de largo y se halla orientado de este a oeste. El foso cuenta con un revestimiento de yeso que hace de muro de contención. Al igual que los de Keops, se accede por una rendija estrecha de 1 m, recorriendo lo que pudo ser la eslora de la embarcación. Actualmente ya no queda nada de ella.
Los bloques de piedra caliza y una losa de granito negro encontrados cerca indican que estaba techado. Ambos extremos terminan en paredes verticales. El perfil muestra que el fondo del pozo no era curvo, sino que tenía una sección central plana y extremos en ángulo, como los de una embarcación. Los investigadores incluso creen que podría aparecer un segundo foso para botes, lo que demuestra que todavía queda mucho por excavar, analizar y estudiar de este enterramiento real.

Para acabar
Esta reina fue la primera en llamarse Khentkhaus (también traducido como Jenetkaus, Jentkaus o Khentkawes), aunque posteriormente hubo otras que llevaban ese nombre y que tuvieron también un importante papel en la realeza egipcia. Khentkhaus, la hija de Mikerinos, fue enterrada, como decenios antes lo fue su antecesor Keops, junto a una nave para que hiciera su ultimo viaje celestial en la barca solar que la acompañó durante milenios, aunque hasta ahora no se han encontrado restos de ella, sólo el lugar donde estaba, junto a la tumba. Este foso (ahora vacío) es otra muestra más de lo importante que eran los barcos en la civilización egipcia, que los usaban tanto en su vida diaria como en la muerte.
Más información
CUBAS, Isabel. La reina Khentkaus I y la leyenda de los hijos de Ra. Blog El templo de Sashat, 2015.
SÁNCHEZ ORTEGA, Naty. Reinas de las pirámides. Mujeres de la realeza en la IV Dinastía. Madrid: Editorial Dilema, 2022.
VENDELOVÁ JIRÁSKOVÁ, Lucie. Miniature and model stone vessels of the Old Kingdom-Fromtypology to social and political background. Dissertation Thesis. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021 [Tesis doctoral].
WITSELL, Alexandra & SADARANGANI, Freya. Settlement and Cemetery at Giza: Papers from the 2010 AERA-ARCE Field School. Settlement and Cemetery at Giza, 2015, p. 1-312.