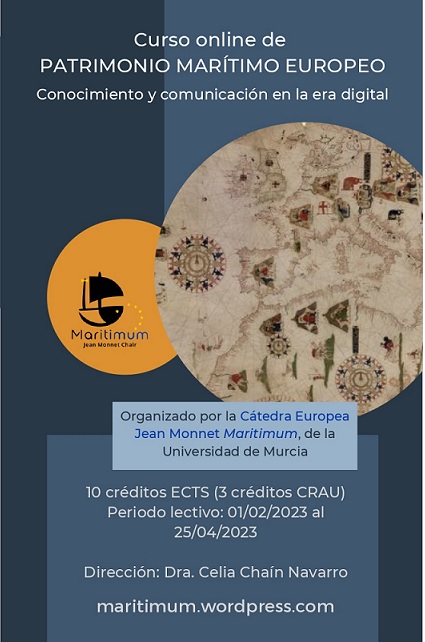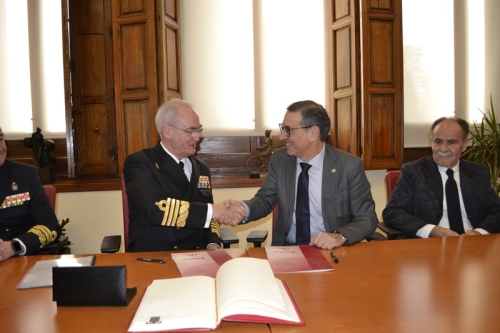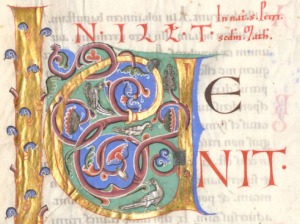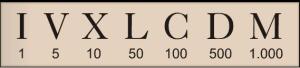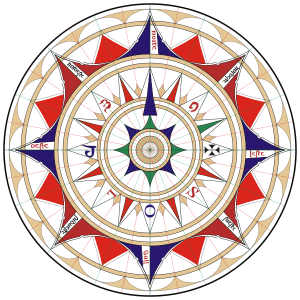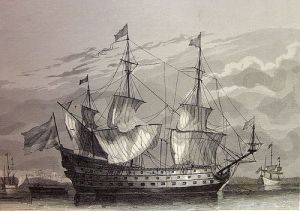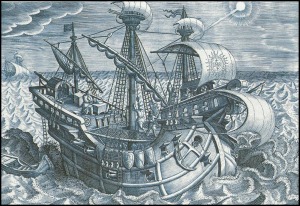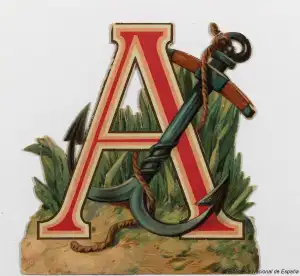El uso de la denominada piedra del sol para guiarse en alta mar por parte de los vikingos forma parte de la leyenda, pero es real y, además, fue esencial para el éxito de los viajes de estos excepcionales navegantes. Está hecha de un tipo de calcita, el espato, que encontraban en Islandia.

Existen muy pocas referencias en textos históricos, y una de las excepciones la encontramos en la saga de san Olaf, una leyenda islandesa, en la que hay una alusión a ella cuando dice que el santo usó una piedra solar para verificar la posición del sol en un día nublado.

Funcionamiento
Cuando se mira a través de una piedra solar se buscan sombras. Se debe dibujar un punto en la parte superior del cristal y posteriormente mirar a través de él desde abajo, entonces aparecerán dos puntos. A continuación se sostiene el cristal levantado hacia el cielo y se gira hasta que los dos puntos tengan exactamente la misma intensidad. En ese ángulo, la superficie que mira hacia arriba indica la dirección del sol.

El mecanismo se basa en que el espato divide la luz solar en dos haces, aunque no haya sol en el horizonte. Al rotar la piedra alrededor de la dirección de visión hasta que las dos imágenes birrefringentes del disco marcado lucen con la misma intensidad, la dirección del sol es la indicada por una arista del cristal.
Hallada una piedra solar en un pecio
En el año 2002 se halló una piedra similar en un naufragio del siglo XVI localizado en el fondo del mar cercano a la isla de Aldernay (Canal de La Mancha). Los investigadores confirmaron que el cristal hallado era un trozo de calcita islandesa, que funcionaba como una especie de brújula solar que permitía a los navegantes determinar la posición del sol.

Aunque ni los vikingos ni otros navegantes de esa época conocieran la física existente detrás del fenómeno, la usaron adecuadamente, ya que es un mineral transparente de doble refracción que permite detectar fácilmente el sol.

Experimentos actuales
Recientemente se ha llevado a cabo un estudio para comprobar la veracidad del uso de una brújula solar y los cristales de espato para orientarse en días en los que el sol no aparecía en el horizonte. Tras múltiples experimentos físicos y ópticos se concluyó que la tasa de éxito de esta navegación era muy elevada. Usando un simulador se programaron más de 1000 viajes entre Noruega y Groenlandia, con nubosidad variable durante el solsticio de verano y el equinoccio de primavera, y se cree que es muy posible que en 3 semanas pudieran llegar desde Noruega hasta Groenlandia.

La navegación es más certera, incluso en condiciones de nubosidad, si los navegantes van determinando periódicamente la dirección norte cada 3 horas, independientemente del tipo de piedra solar utilizada.
Para conocer en dónde estaba situado el norte, se acompañaba de una tabla crepuscular y un marcador de sombra, a los que vamos a dedicar una entrada próximamente.
Más información
FIGUEROA, Francisco. La piedra solar vikinga o el espato de Islandia. s.f.
HORVÁTH, Gábor et al. On the trail of Vikings with polarized skylight: experimental study of the atmospheric optical prerequisites allowing polarimetric navigation by Viking seafarers. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2011, 366, 1565, p. 772-782.
LE FLOCH, Albert et al. The sixteenth century Alderney crystal: a calcite as an efficient reference optical compass?. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2013, 469, 2153.
PIRO, Oscar E. y PIRO, Alejandra. Sobre vikingos, abejas, cristales y la navegación mediante luz celestial polarizada. Parte I: Navegación vikinga y la piedra solar. Descubriendo la Física, 2018.
ROPARS, Guy; LAKSHMINARAYANAN, Vasudevan & LE FLOCH, Albert. The sunstone and polarised skylight: ancient Viking navigational tools?. Contemporary Physics, 2014, 55, 4, p. 302-317.
SILVA VÁZQUEZ, Fernando. Piedra solar de los vikingos. Colección de demostraciones de Física de la Universidad de Valencia, demo 139 (s.f.).
SKJALDEN. Viking Sunstone – Iceland Spar. Nordic Culture, 2021
SZÁZ, Dénes & HORVÁTH, Gábor. Success of sky-polarimetric Viking navigation: Revealing the chance Viking sailors could reach Greenland from Norway. Royal Society Open Science, 2018, 5, 4, p. 172-187.