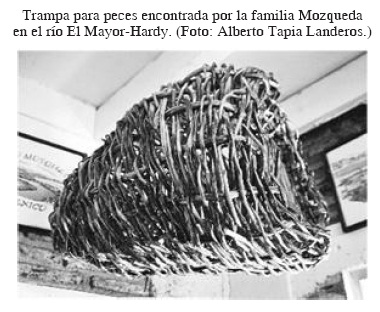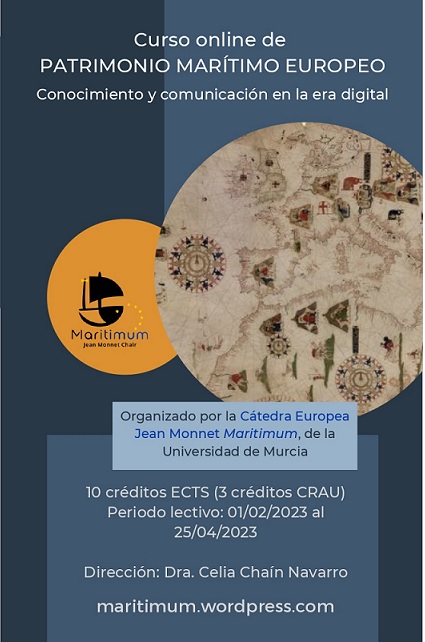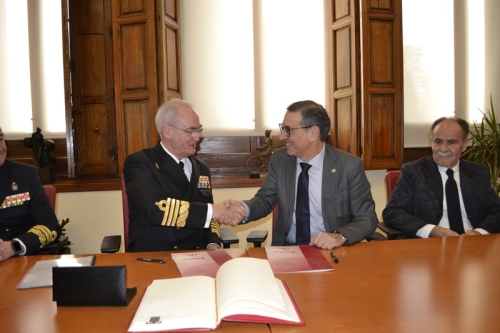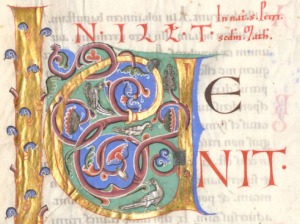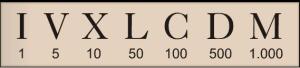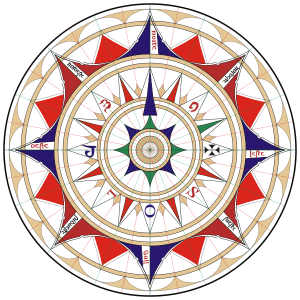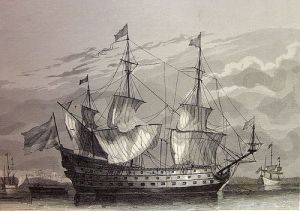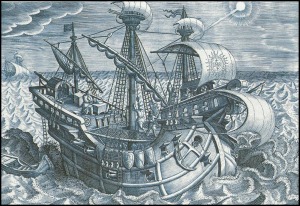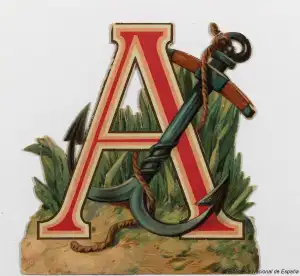Un pueblo prehispánico, los muiscas, que habitó en el territorio de la actual Colombia entre los años 600 y 1600, nos ha dejado una importante herencia patrimonial que revela sus conocimientos acerca de la navegación lacustre, así como su interés por los cauces de agua y el medio natural que los rodea.


Vivieron en asentamientos dispersos situados en los valles de las altas llanuras andinas. Eran agricultores y pescadores, pero también grandes artesanos, entre los que destacan los orfebres y las tejedoras. Sus productos eran objeto de intercambio con otros pueblos cercanos.

Adoraban al sol y tenían una reverencia especial por los objetos y lugares sagrados como rocas, cuevas, ríos y lagunas. En estos sitios, considerados portales a otros mundos, dejaban ofrendas votivas (tunjos). Para llegar al centro de los lagos, especialmente cuando eran lo suficientemente grandes, construían pequeñas embarcaciones rituales, algunas de las cuales llegaron a hacer en miniatura para convertirlas en ofrendas. Este importante legado artístico, ligado con su magnífico trabajo de orfebrería, ha permitido que sobrevivieran dos extraordinarias embarcaciones en miniatura fabricadas con una aleación de oro.
Ceremonias de «investidura»
Entre los muiscas se llevaban a cabo multitud de ceremonias en lagunas y otros cauces de agua. De ellas la más conocida, porque contamos con relatos de los primeros cronistas españoles que llegaron allí, es la de la laguna de Guatavita. Esta tenía lugar para confirmar el nombramiento de un nuevo cacique, que primero era cubierto de polvo de oro y luego se subía a una embarcación, junto a otros notables, y eran llevados al centro de la laguna. Allí saltaba a las aguas, en un acto de limpieza y renovación ritual. Durante la ceremonia, sus súbditos también lanzaban al lago objetos de oro y esmeraldas.

Esta historia supuso para los españoles recién llegados una confirmación de algo que habían oído, la existencia de una ciudad de oro, el Dorado. Así, con el paso del tiempo, se ha asimilado la ceremonia muisca con esta leyenda. Sin embargo, para este pueblo prehispánico, el oro no se usaba como moneda, sino como un medio artístico con el que crear exquisitas joyas, así como pectorales, tocados, aretes y narigueras.
La balsa de Guatavita
En el siglo XX se encontró una pequeña joya de orfebrería muisca, con forma de balsa, en la que iban varios tripulantes. Se trata de una ofrenda votiva, posiblemente vinculada con la investidura de un nuevo cacique. Presenta una escena tridimensional bastante compleja, que está llena de detalles. Mide tan solo 19,5 cm de largo por 10,1 de ancho y 10,2 de alto. Pesa menos de 260 gramos.

Sobre el centro de la balsa se encuentra un personaje de gran importancia y tamaño destacado: el cacique, que lleva muchos adornos, como diadema y nariguera, y está rodeado por otros diez de menor tamaño. Algunos portan poporos (instrumento ritual), los del frente llevan dos máscaras de jaguar y en sus manos tienen unas maracas de chamán. Es posible que los más pequeños, que están al borde de la balsa, sean los remeros.
El ritual en la laguna de Guatavita sobre la ceremonia de investidura del sucesor del cacicazgo, conocida como ceremonia de El Dorado, aparece contado en las crónicas españolas. La descripción más conocida es la de Juan Rodríguez Freyle, que añadimos detrás de la bibliografía, a modo de anexo.
Cómo se hizo
La balsa se fundió en una sola pieza utilizando la técnica de la cera perdida en un molde de arcilla. Primero se hizo el molde en cera, luego se llenó de metal y, una vez solidificado, fue vaciado en una sola operación, sin partes o soldaduras. El metal es una aleación de oro, plata nativa y cobre. Es difícil determinar la época de su fabricación, que puede estar entre los siglos XIII y XVI.

Dónde se encontró
Se encontró, junto con otros objetos, en la cueva de una montaña en Pasca, al sur del territorio muisca. Estaba dentro de un recipiente de cerámica con forma de un hombre sentado, con los codos apoyados en las rodillas y la mano en la barbilla.

Como parte de la misma ofrenda se hallaron, además de la balsa, varias piezas: un recipiente y un poporo, un fragmento del cráneo de un felino y otro objeto de orfebrería. Este tenía una figura semejante al cacique de la balsa, junto a dos personajes de menor tamaño, que llevan los gorros con aletas rectangulares que entre los muiscas se usaban como marcadores de prestigio.

Actualmente se conserva en el Museo del Oro del Banco de la República, en Bogotá (Colombia).
La balsa de Siecha
Previa a ella se había hallado, en el siglo XIX, otra balsa similar en la laguna de Siecha, también en Colombia. Esta era circular, medía 17 cm de diámetro y 7 de altura, y tenía un peso de 270 gramos. El cacique iba acompañado de 9 personajes y los adornos eran diferentes.


Desgraciadamente esta balsa circular se quemó en un incendio, con lo que actualmente sólo contamos con la de Guatavita.
Para acabar
Esta pequeña balsa de oro con once tripulantes, una joya de la cultura muisca, se ha convertido hoy en un símbolo de Colombia. Forma parte, además, del Patrimonio Marítimo de toda la humanidad.
Más información
Balsa muisca. Banrepcultural. 2023.
ESPINOZA, M. y GÓMEZ, L.E. Guatavita, un encantamiento de agua, oro, tierra y vientos. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 2000.
FREEMAN, Agustín. La balsa de oro. Buenos Aires: Ed. Molino, 1946.
GIRALDO DE PUECH, Mª de la Luz & CALVI, Gian. Así éramos los Muiscas. Bogotá: Banco de la República, Fundación de Investigaciones Arqueológicas, 1986. [Cuento infantil].
LANGEBAEK, Carl Henrik. Los muiscas. Bogotá: Ed. Debate, 2019.
LLERAS PÉREZ, Roberto. La trágica historia de la otra balsa muisca: objetos en el pasado, símbolos en el presente. Boletín de Historia y Antigüedades, 2009, 96, 845, p. 353-368.
MONTOYA MARÍN, Jhon Adrián, et al. El camino del Guatavita: El dibujo contemporáneo como herramienta para rescatar y enaltecer el patrimonio cultural del pueblo muisca. Trabajo Fin de Grado presentado en la Universidad de Granada, 2021.
QUINTERO GUZMÁN, Juan Pablo. El ritual en la laguna de Guatavita, Cundinamarca, Colombia. Aproximación arqueológica a una sitio de ofrenda muisca. Los centros políticos ceremoniales o las ciudades. Conceptualizando las dinámicas del poder, la jerarquía y el manejo del espacio en la América Prehispánica. Congreso Internacional de Americanistas, 2012. Lima: Amaruquipus editores, 2012, p. 109-130.
SCHRIMP, R., et al. Balsa muisca (años 700 – 1600 d. C.) del Museo del Oro. Bogotá: Banco de la República, 1990.
SERNA, Mercedes. Los mitos de los tayronas, los chibchas o muiscas y sus analogías con los europeos o asiáticos. Mito, palabra e historia en la tradición literaria latinoamericana, 2013, p. 57-69.
Anexo: Descripción adaptada de la crónica que narra el ceremonial de la laguna de Guatavita.
“Era costumbre entre estos naturales, que el que había de ser sucesor y heredero del señorío o cacicazgo de su tío, a quien heredaba, había de ayunar…, metido en una cueva…, y que en todo este tiempo no había de tener parte con mujeres, ni comer carne, sal, ni ají, y otras cosas que les vedaban…
Y cumplido este ayuno tomaban posesión del cacicazgo o señorío, y la primera jornada que habían de hacer era ir a la gran laguna de Guatavita. La ceremonia se hacía una gran balsa de juncos, adornada; con cuatro braseros encendidos para quemar mucho moque y trementina con otros muchos y diversos perfumes. Estaba a este tiempo toda la laguna en redondo, con ser muy grande y hondable, de tal manera que puede navegar en ella un navío de alto bordo; la cual es toda coronada de infinidad de indios e indias, con mucha plumería, chagualas y coronas de oro, con infinitos fuegos a la redonda, y luego que en la balsa comenzaba el sahumerio, lo encendían en tierra, de tal manera, que el humo impedía la luz del día.
A este tiempo desnudaban al heredero y lo untaban con una tierra pegajosa y le espolvoreaban con oro en polvo y molido, de tal manera que iba cubierto todo de este metal. Metíanle en la balsa, en la cual iba parado, y a los pies le ponían un gran montón de oro y esmeraldas para que ofreciese a su dios. Entraban con él en la balsa cuatro caciques, los más principales, sus sujetos muy aderezados de plumería, coronas de oro, brazales y chagualas y orejeras de oro, también desnudos y cada cual llevaba su ofrecimiento. En partiendo la balsa de tierra comenzaban los instrumentos, cornetas, fotutos y otros instrumentos, y con esto una gran vocería que atronaba montes y valles, y duraba hasta que la balsa llegaba al medio de la laguna, de donde, con una bandera, se hacía señal para el silencio.
Hacía el indio dorado su ofrecimiento, echando todo el oro que llevaba a los pies en el medio de la laguna, y los demás caciques que iban con él y le acompañaban, hacían lo propio; lo cual acabado, abatían la bandera, que en todo el tiempo que gastaban en el ofrecimiento la tenían levantada, y partiendo la balsa a tierra comenzaba la grita, gaitas y fotutos con muy largos corros de bailes y danzas a su modo; con esta ceremonia recibían al nuevo electo por señor y príncipe” (Adaptado de Rodríguez Freyle, El Carnero, escrito en el año 1636. La edición utilizada es la que lleva notas explicativas del Dr. Miguel Aguilera. Medellín: Bedout, 1973, p. 65-66). [Existe una edición digitalizada publicada en Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1979. La crónica de esta leyenda aparece en p. 18 y 19].