¿Qué se comía en los barcos que iban a las Indias? ¿cómo se preparaban y almacenaban los avituallamientos? Uno de nuestros colaboradores, el Dr. Vicente Ruiz, acaba de publicar un interesante libro sobre cómo era la cocina a bordo en el siglo XVIII. Era una forma de alimentarse sostenible, saludable e imaginativa. Fue, por estas características, precursora de la dieta mediterránea. Bien es cierto que en los viajes más largos, como la vuelta al mundo, los largos meses de travesía variaban mucho esta rica alimentación y al cabo de varios cientos de días escaseaban los víveres más saludables.

El profesor Ruiz García ha investigado un tema muy desconocido sobre los viajes transatlánticos del siglo XVIII, que responde a muchas de las cuestiones planteadas sobre la comida en los barcos. De entrada, se invita a reconsiderar la idea extendida en el imaginario popular de que las flotas que navegaban entre las dos costas atlánticas o el Pacífico, ofrecían una alimentación pobre y poco variada. Ciertamente, a lo largo del tiempo estas travesías se enfrentaron a graves problemas de desnutrición y de enfermedades como el escorbuto, pero las sucesivas innovaciones y mejoras en los procesos de conservación enriquecieron las dietas de la tripulación. En sus páginas repasa la organización y la estiba de los alimentos, las costumbres a la hora de comer, las cantidades que correspondían a cada tripulante o las condiciones de salubridad.

El alimento más popular de la dieta de los navegantes era el bizcocho o galleta marinera, que consistía en un pan sin levadura cocido dos veces, lo que aseguraba una larga conservación; por contra, se endurecía hasta el extremo de tener que remojarlo en agua, también de mar, para poder comerlo. En las bodegas igualmente había pan, pastas alimenticias y quesos. Se embarcaban jaulas con pavos, patos y gansos, que proporcionaban carne y huevos. El pescado fresco del océano era otro ingrediente destacado. No faltaba el ajo ni una amplia variedad de legumbres: arroz, garbanzos, lentejas, judías, frijoles, etc., tampoco los frutos secos. La verdura se conservaba en aceite, escabeche o salmuera y se echaba a los caldos.

La bebida por excelencia era el vino: los caldos de Jerez, Moguer y la manzanilla de Sanlúcar eran de las variedades más celebradas por la marinería. Por contra, el agua potable, almacenada en barricas de madera, era un elemento bajo riguroso control y cuidado.
Eran productos naturales, de temporada y procedentes de la cercanía de los embarcaderos. Por lo que se apunta que era “una cocina con sentido común, heredera de la gastronomía tradicional, que, desde una perspectiva actual, nos atrevemos a afirmar que no tenía por qué renunciar a la búsqueda del sabor y, en consecuencia, al placer de comer”. A fin de reivindicar este legado, «Cocina a bordo» incorpora un recetario con diez propuestas de platos típicos salidos de los fogones marineros, adaptadas a los gustos actuales por los cocineros Montserrat de la Torre y Antonio Cristofani de Cantina La Estación de Úbeda, como son el capón de galera, sopa de tropezones, arroz con tasajo y alcachofa de Benicarló, menestra de chícharos con bacalao, yemas de huevo al grog o la obligada galleta marinera. Ideas con las que los lectores pueden prepararse un menú que invita a saborear aquellas aventuras de marinos y piratas.

La obra ha sido reconocida con el premio Ciutat de Benicarló de Libro de Cocina, Salud y Sostenibilidad y su título completo es “Cocina a bordo. Alimentación, salud y sostenibilidad en las largas travesías marítimas del siglo XVIII”.

El autor
Vicente Ruiz García (Úbeda, 1973) es doctor en Historia, profesor de instituto y de la UNED. Asesor de la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval, ha publicado media docena de libros de Historia Marítima de los siglos XVIII y XIX. Su trayectoria ha sido reconocida con múltiples premios, como
- Nuestra América,
- Internacional Ciudad de Benicarló,
- Internacional García-Diego de Historia de la Tecnología,
- Investigación Cronista Cazabán,
- Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica,
- Ensayo Pablo de Olavide y el Espíritu de la Ilustración,
- Iberoamericano del Mar Cortes de Cádiz,
- de Investigación Historiador Jesús de Haro o
- Internacional de Investigación Histórica Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, entre otros.
La entrevista se inicia en el minuto 2.



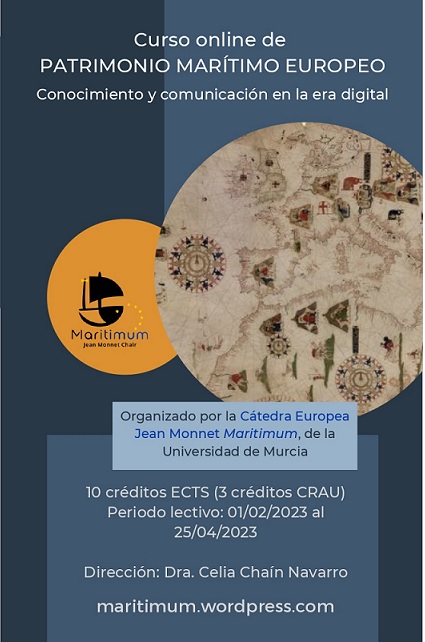




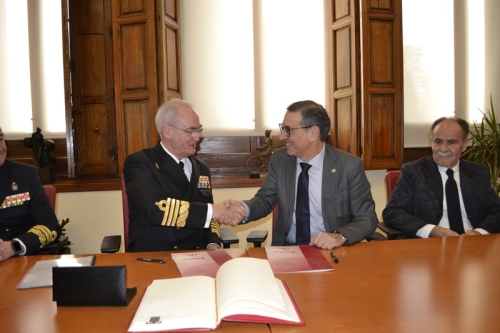




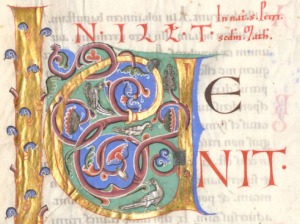
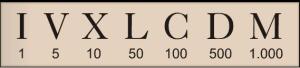



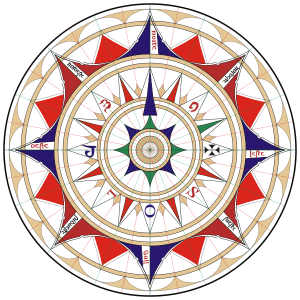
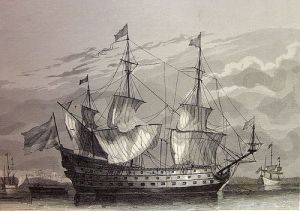
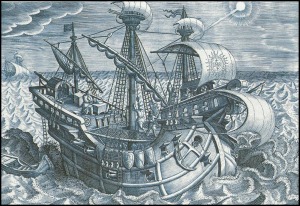





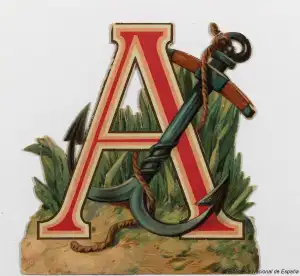



Nunca entenderé cómo se podía pasar hambre o tener carencias de algunas vitaminas o nutrientes con lo completo que es el pescado que, supongo, podían pescar siempre que quisieran.
Me gustaMe gusta
El pescado es una fuente de proteínas y vitaminas y podía pescarse a lo largo de la singladura pues las naves de la época contaban a bordo con artes de pesca para tal fin. Sin embargo, no siempre era fácil pescar pues no todas las aguas son aptas para ello, a veces los caladeros se alejaban de las rutas e igualmente el mar no estaba en las condiciones óptimas para la pesca. Igualmente, aunque el pescado es una fuente rica en nutrientes, algunos como la vitamina C se presentan de forma muy reducida estando siempre por debajo de los 3 miligramos por cada 100 en todas las especies. Por ejemplo, las sardinas, que eran habituales en la pesca, cuentan con tan solo con 0,7 mg. cantidad insuficiente para el organismo.
Hay que tener en cuenta también que muchas naves no repostaban víveres por el camino para evitar deserciones que eran muy habituales. De este modo las travesías podían durar seis meses sin poner pie en tierra cuando la ruta llegaba desde España los puertos de la mar del Sur. No obstante, y tal y como defiendo en el libro, no era tan mala la alimentación a bordo hasta el punto de que a veces los marinos de la época estaba mejor alimentados que muchas gentes en tierra. Para descubrirlo le animo a su lectura. Un saludo y gracias por el interés. Vicente Ruiz.
Me gustaMe gusta
Excelente artículo, muy interesante, siempre me ha interesado la vida a bordo, gracias por publicarlo.
Me gustaMe gusta